Hay una breve secuencia de la trilogía de El Señor de los Anillos que suele ser pasada por alto cuando no generalmente incomprendida y sin embargo es una de las más profundas de la excelente adaptación cinematográfica que rodó Peter Jackson a partir del libro homónimo, uno de los textos absolutamente imprescindibles del siglo XX. La podemos ver en la última parte de la tercera película, El retorno del rey. Para entonces, todas las batallas han sido ganadas, sobre todo la más importante, porque el Anillo Único ha sido disuelto en Mordor, donde fue forjado. Sauron ha caído, la Tierra Media está a salvo y los héroes reciben sus recompensas. Cada cual la suya. La de Aragorn parece la más jugosa: es reconocido y nombrado rey de Gondor y obtiene la mano de la Dama Arwen, que renuncia a su inmortalidad como elfa para poder unir su destino a su amado, un hombre, y por tanto, un mortal. En el caso de los hobbits, aparte del reconocimiento general, la principal compensación es el regreso a su querida Comarca, que han conseguido salvar junto con el resto de las tierras amenazadas por el Poder Oscuro. Es el momento de retomar la vida corriente, pero ¿es eso posible?
La escena en concreto es la de Frodo, Sam, Pippin y Merry intentando adaptarse a esa vida, tratando de volver a vivirla a partir del punto en el que fue quebrada por circunstancias absolutamente extraordinarias año y pico atrás para involucrarles en la gran aventura de la Comunidad del Anillo. Se encuentran en la taberna junto con el resto de hobbits, cada uno con su pichel de cerveza y observan a su alrededor tratando de contagiarse de la alegre normalidad del resto de los parroquianos. Pero no pueden. No porque no lo deseen lo suficiente, sino porque ellos mismos han dejado ya de ser normales y nunca volverán a serlo: de hecho, ya no son semejantes al resto de los de su pueblo y se sienten muy lejos de ellos. Sam, el más
rudo de los cuatro y el más apegado a la tradición y las costumbres, es
el único al que aún le quedan fuerzas para intentar volver atrás y, en un
acto que en la película parece de
amor y/o atracción sexual, pero que en
realidad es de desesperación, se abalanza sobre la tabernera a la que
admiraba en secreto desde antiguo para terminar casándose y hasta tener un par de hijos con ella. Pero ni siquiera eso le confortará ante la perspectiva de saber que ha ido más allá de los límites como casi nadie ha hecho..., y él mismo no volverá a hacer. En la Comarca, lo más exótico que conocen sus anodinos y pacíficos habitantes son los fuegos artificiales de un cumpleaños, pero nuestros cuatro aventureros han viajado por toda la Tierra Media; han visto trolls, orcos, enanos, elfos y magos; han luchado contra monstruos y participado en batallas; han montado caballos de verdad y no los pequeños ponis a los que están acostumbrados sus vecinos; han visto árboles semihumanos, que hablan y que caminan; han volado gracias a águilas gigantescas; han escalado montañas y atravesado minas subterráneas; han conocido pueblos, ciudades, castillos y fortalezas..., y han obtenido un privilegio que muy pocos logran alcanzar, sean hobbits, hombres o cualquier otra cosa: han conocido (y comprendido) de primera mano la existencia de la Guerra. Pero esa sabiduría, que ellos han hecho carne de su carne, no es transmisible. No pueden explicársela a nadie que no la haya vivido junto a ellos o de una forma similar a la suya, de la misma forma que alguien que tiene un tonel de vino no puede servirlo y darlo de beber a otra persona que no posea al menos un vaso para poder escanciar en él.
Porque existe una Guerra, naturalmente. Y existe de verdad: J.R.R. Tolkien no inventó nada. Su mérito no es, en absoluto, el de un creador, sino el de un compilador. El de, permítaseme la palabra, un "actualizador". El Señor de los Anillos, como El Simarillion y el resto de sus textos ambientados en este universo mítico, incluyendo por supuesto El hobbit, no son más que una inmensa metáfora para recoger todos los grandes temas de la sangre europea, que habían sido relegados y progresivamente olvidados en nuestro corazón desde el trágico advenimiento de la era industrial. Hasta entonces, un inglés,
un español, un alemán, un francés, un italiano..., vibraban con las mismas historias, explicadas con palabras y personajes distintos según cada pueblo y cada época. Pero eran las mismas: la espada rota que debe ser forjada de nuevo para reconstruir el reino, el viaje de un grupo de valientes en busca del objeto mágico, el valor de la palabra dada para cumplir con ella hasta el final, el rey que vendrá a salvar a su pueblo cuando la hora más oscura le amenace, el sentido del sacrificio por los tuyos incluso hasta el punto de ofrecer la propia vida, el carácter heroico no sólo de aquéllos que parecen haber nacido para demostrarlo como los caballeros sino también del más humilde entre los humildes, la conexión con la Naturaleza y con las razas de la Naturaleza que hoy están tan alejadas de nosotros... Todos éstos y muchos otros temas, a medias culturales, a medios filosóficos, que nos acompañaban desde tiempos inmemoriales y que de inmediato despiertan ecos profundos, casi místicos, en nuestro interior, fueron arrasados por la aparición y generalización de la máquina en el siglo XIX. La máquina destruyó el arte; multiplicó la contaminación; encumbró la producción y, tras ella, el dinero como valor absoluto; justificó la masificación en las ciudades; posibilitó el asesinato en serie, en cantidades de víctimas jamás imaginadas por los psicópatas de tiempos precedentes; debilitó al ser humano al dotarle de comodidades y entretenimientos sin fin.
La máquina nos hizo olvidarnos de quiénes éramos y de lo que hacíamos en el mundo.
Tolkien fue el Homero del siglo XX. Retomó todos aquellos temas perdidos y los urdió con paciencia, con delicadeza, con suma habilidad, en una "fantasía" que luego nos entregó y obtuvo un éxito sin precedentes en la época de la publicación de El Señor de los Anillos. Éxito que no ha dejado de tener hasta el día de hoy, porque nos devolvió nuestra herencia, nos recordó lo que ya sabíamos pero habíamos arrinconado en una esquina de nuestra memoria. La
inmensa mayoría de lectores (o, en su defecto, de consumidores de la trilogía cinematográfica) con los que he podido hablar sobre ella me han transmitido la misma experiencia que tuve yo la primera vez que tomé contacto con aquellos libros fascinantes: las aventuras que estaba leyendo eran nuevas, desconocidas para mí, pero al mismo tiempo no lo eran, sino que parecía que alguien me las había contado ya, alguna vez, hacía muchos años. Para facilitarnos el trabajo de reasimilación, JRR Tolkien incluso empleó nombres que ya conocíamos desde antaño. Frodo, el hobbit protagonista de la saga, no es sino uno de los nombres del poderoso Freyr, uno de los dioses más importantes del antiguo paganismo (y más que probablemente el responsable de que el día viernes se diga en inglés Friday=Freyr day y, en alemán, Freitag=Frei Tag). Gandalf, el mago medio hombre medio elfo, tampoco posee un nombre original, puesto que es el de uno de los elfos protagonistas de los textos escandinavos conocidos como Eddas, donde también aparecen por cierto los nombres de muchos enanos que luego desfilan por la Tierra Media. Y así todo.
Se ha comparado a GRR Martin, el autor de Canción de Hielo y Fuego (ése es el verdadero título de la saga y no Juego de Tronos, que es tan sólo el de la primera novela), con JRR Tolkien pero, aparte de la similitud a la hora de presentar sus nombres, con erres incluidas, y del hecho de que Martin adapta también algunas leyendas europeas (aun en una escala infinitamente menor y de manera mucho más burda), poco tienen que comparar. Martin es muy inferior a Tolkien puesto que el único tema, omnipresente, en sus por lo demás muy entretenidos, folletinescos y atractivos libros que me he leído uno por uno y me han divertido enormemente, es el poder. Y ni siquiera el Poder con mayúscula, sino el poder personal: todo gira en torno a quién se pone por encima de quién y cuánto tiempo puede aguantar ahí. No hay nada más. Cualquier otro vicio o virtud que se manifieste en la acción, se supedita o encuentra su justificación en el ejercicio puro y duro de ese tipo de poder menor y sin valor real que, paradójicamente, es un objeto de deseo permanente para el homo sapiens. Sin embargo, en Tolkien sí aparece el Poder. Y también el Amor, el Honor, el Valor y otra serie de palabras con mayúscula.
Incluyendo la Guerra. Y éste es el Gran Tema, el Argumento Definitivo que se esconde detrás de todo libro que merece la pena: la Guerra eterna (al menos, desde el punto de vista humano) entre el Bien y el Mal, defínanse éstos como quieran ser definidos más allá de lo que realmente son de verdad, muy lejos de
nuestras paupérrimas consideraciones morales o culturales. Los ignorantes de nuestra época dicen que el maniqueísmo esta superado, porque nada es blanco ni negro sino que nos movemos en una inmensa escala de grises. ¡Pero..., naturalmente! ¡Ésa es la mejor prueba de la validez del maniqueísmo! Existen dos polos puros, definitivos, alejados el uno del otro (¿Tan alejados que posiblemente sean el mismo? Decían ciertos ocultistas del siglo XIX que el Diablo no era otra cosa sino el culo de Dios), a los que llamamos, por llamar, Luz y Oscuridad. Y los hombres están en el medio, más o menos iluminados en función de lo cerca que se encuentren de uno u otro polo, viajando hacia un lado o hacia el otro. En El señor de los anillos, Sauron cae pero ¿acaso eso garantiza un futuro de paz? En absoluto, puesto que antes de Sauron vivió Morgoth, quien también se enfrentó contra elfos y hombres en su día y también fue derrotado. Y después de Sauron otro surgirá en Mordor que tarde o temprano levante la antorcha del Mal para que el conflicto continúe de nuevo, pues la llama de la vida sólo se prende y arde cuando hay roce de contrarios.
La paz absoluta no existe: es una utopía, una mentira piadosa para almas débiles. Y su búsqueda es una pérdida de tiempo. Sólo hay períodos de dominación alternativos: de la Luz en algunas ocasiones y de la Oscuridad en otras. Sólo hay treguas entre uno y otro dominio. No puede existir la victoria total y definitiva de ninguna de ellas, ya que en el mismo instante en el que eso se produjera la vida no tendría más sentido y desaparecería. Por eso las fuerzas victoriosas han de abandonar la Tierra Media rumbo a la Tierra de los Inmortales, al otro lado del Gran Mar. El poder combinado de los reyes elfos y Gandalf, una vez destruido el Anillo único, no está ya suficientemente compensado en el Este, donde también ha desaparecido Saruman, el corrupto. Deben, en consecuencia, abandonar el Gran Juego para devolver el equilibrio a Arda, la Tierra. La partida vuelve a empezar.
He oído a jóvenes lectores de Tolkien, fácilmente conmovidos todavía (gracias a sus pocos años, que aún les mantienen a salvo del cinismo, la hipocresía y la dureza de corazón) por el idealismo y la nobleza que se desprende de muchas de las páginas de El Señor de los Anillos, lamentarse por no poder vivir en ese mundo de fantasía. "Me gustaría poder luchar contra el Mal, enfrentarme a los orcos e incluso a los nazghul, ser un héroe digno de la historia...", se quejan. No saben que no merece la pena lamentarse por no poder ser un personaje de novela, máxime cuando pueden hacer realidad su deseo si se preparan para ello de la forma adecuada. Pues la Guerra sigue existiendo de verdad, en este mismo instante, como siempre lo ha hecho. Y uno puede incorporarse a ella en cuanto lo decida, siempre que previamente aprenda a despertar, forjar sus armas y luego dirigirse al campo de batalla. Vivimos además un momento muy similar al que se describe cuando el Anillo llega a manos de Frodo. El equivalente a Sauron en nuestro mundo contemporáneo posee más fuerza cada día que pasa y muchos han perdido la esperanza ya que sus hordas oscuras son omnipresentes y parecen invencibles...
Pero no lo son. Seguro que no lo son.



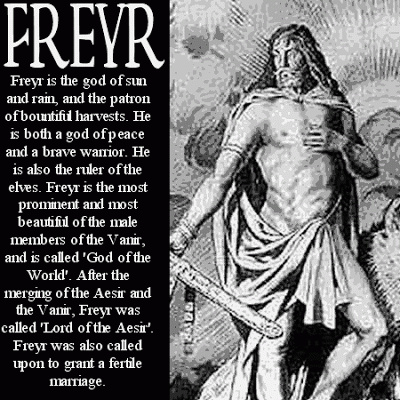





















No hay comentarios:
Publicar un comentario